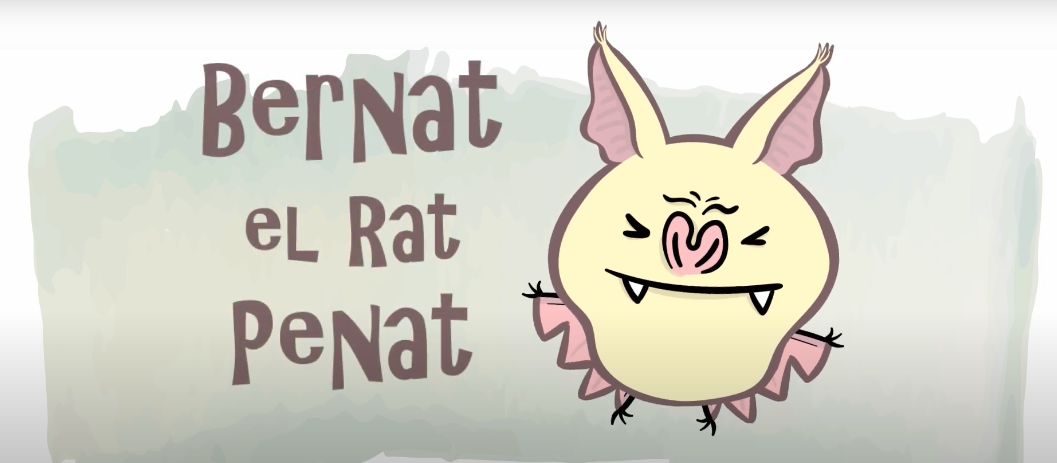Crónicas del confinamiento (de una familia media)
Estas memorias quiero empezarlas precisamente antes del confinamiento. El 22 de febrero se celebró en el colegio de mis hijos la Fiesta de la Igualdad. Por la tarde, los alumnos y padres que lo desean, pueden disfrutar de actividades programadas en torno a este tema. Entre padres y niños, nos concentramos unas doscientas personas. En aquel momento nos parecían pocas, pero ahora resultaría impensable. Recuerdo que las autoridades ya empezaban a hablar del nuevo virus aparecido en China y que amenazaba con propagarse por Europa. El COVID 19 era el centro de todas las conversaciones, solo que no tenía todavía ese nombre; todos nos referíamos al “coronavirus”. La forma en el que se abordaba el problema era muy diferente al actual. Todos coincidíamos en que “era una exageración”, una más, y nos preguntábamos a quién beneficiaría económica o políticamente crear esta alarma por un virus parecido a la gripe común e incluso menos letal. Una madre de un alumno que trabajaba en una agencia de viajes, se quejaba amargamente de las cancelaciones de viajes que estaban recibiendo y culpaba a las autoridades por “alarmistas” y a sus clientes por “miedosos”. Muy posiblemente, las alarmas anteriores por virus, como los que provocaron el ébola o la gripe aviar (Gripe A), no ayudaron en absoluto a enfocar y valorar correctamente esta nueva amenaza. Todos recordábamos el miedo sentido con el anuncio de estas enfermedades, que prometían convertirse en pandemias y finalmente quedaron en nada, al menos para nuestro mundo europeo y occidental. Surgieron voces en aquellos momentos que afirmaban que todo eran engaños, alarmas sobredimensionadas con el único fin de satisfacer fines lucrativos de laboratorios y farmacéuticas. Esta crisis del coronavirus se afrontó con esa perspectiva y todos creíamos que, como en anteriores amenazas, esto quedaría reducido a pura anécdota.
Los últimos días antes de decretarse el estado de alarma los vivimos con estupor. Todo se aceleraba y se nos venía encima. Empezábamos a preguntarnos si realmente era la situación tan grave como para aislarnos durante dos semanas. Prácticamente nadie se había enfrentado a una situación de confinamiento y era un poco confuso. En mi caso, resistí ese primer impulso de llenar la despensa hasta los topes, por pura dignidad caballeresca, aunque en el fondo esperaba no haberme equivocado. Mientras, el pánico hacía que los estantes de muchos supermercados quedaran vacíos. Todo eran dudas sobre cómo trabajaríamos, que ocurriría con nuestros planes inmediatos y cómo sería la convivencia familiar en esas condiciones. Por supuesto, también pasaba por la cabeza cómo sería la enfermedad y qué supondría pasarla. Todos nos preparábamos para dos semanas en casa, pero en el fondo, intuíamos que no quedaría ahí.
El lunes 15 de marzo se decretó el estado de alarma, que llevaba implícito el confinamiento en los hogares. Pese a esto, los miembros de mi familia decidimos confinarnos ya desde el sábado. Como curiosidad quiero hacer referencia a que ese mismo viernes, tras recoger a los niños del colegio, fuimos a un parque donde jugaron con varios amigos y los padres nos sentamos en los bancos y charlamos sobre los rumores que corrían referentes a la enfermedad en Ibi. Unos decían que, según sus fuentes, había tres infectados y otros que de momento ninguno. La cuestión es que la concienciación y el sentido de peligro variaba de un día para otro. Ese día, al bajar del parque, fui a hacer la compra porque la despensa estaba ya casi vacía. Iba con mis hijos, como de costumbre. Al entrar al supermercado fui testigo del caos, del hacinamiento de gente en aquel lugar. De los carros exageradamente llenos, del ambiente tenso y del miedo. Tal era la situación que tardé casi dos horas en hacer la compra. A mitad entendí que había sido un error llevar a mis hijos y que, si había alguien allí contagiado, caeríamos como moscas.
Sin duda, desde mi experiencia, los primeros días fueron los peores. El cambio supone un esfuerzo de adaptación en todos los sentidos. El nivel de ansiedad en casa aumentó con los preparativos de teletrabajo y la nueva e intensa organización familiar. También es cierto que el deseo de salir a la calle siempre está, pero es peor al principio. Tras unos días, todos nos adaptamos bien e incluso empezamos a ver los beneficios de estar en familia y en casa. Aprendimos una nueva rutina que, sin desplazamientos de trabajo, sin actividades programadas, sin recados y haciendo las compras mínimas y más necesarias, descubrimos que disponíamos de más tiempo para actividades como jugar con nuestros hijos, cocinar juntos, hacer deporte en casa, leer, ver alguna serie pendiente, hacer manualidades, costura creativa…. Tras el horario de trabajo, disponíamos de más tiempo para nosotros. Los niños también se adaptaron bien. Aprendieron a jugar sin apenas interrumpirnos mientras trabajábamos e inventaron juegos nuevos. El hecho de que lloviera casi a diario durante esa primera etapa, también ayudaba a “querer lo que se tenía” y no desear tanto estar en la calle.
La Pascua la celebramos en casa y mis hijos se comieron la mona en el comedor. Realmente no es igual que ir al campo, con amigos, como tenemos por costumbre, pero esa sensación de tristeza la sentimos más los adultos. Mis hijos estaban encantados, agradecidos por cualquier novedad que rompiera la rutina.
De esos primeros quince días de confinamiento, hay varias cuestiones que destacaría. La gran atención y angustia con la que se seguían las noticias, dedicadas día tras día en exclusiva a la evolución del COVID 19. El incremento diario en el número de infectados y muertos nos sobrecogía. Todos queríamos saber “cuándo empezaría a mejorar esto”. La evolución de la enfermedad nos dejaba cada vez más claro que dos semanas de confinamiento no serían suficientes.
También era destacable el aumento de bulos que empezaron a circular por las redes: remedios falsos (incluso inverosímiles) contra el COVID 19, noticias alarmistas, imágenes falsas, mensajes falaces, fotomontajes engañosos… Todo encaminado a aumentar el miedo y la sensación de alarma entre la población. En su momento cumbre, el aluvión de “fake news” fue tal que decidí no abrir ninguna imagen o vídeo que no viniera de fuentes conocidas y de confianza. Algunas administraciones llegaron a poner en marcha sistemas de detección y desmentido rápido de bulos.
Otro aspecto a destacar fue el mal ambiente que se percibía en los supermercados. Se notaba el miedo al contagio y la ansiedad de la gente. Pese a no haberse llegado nunca al desabastecimiento, los lineales se reponían una o dos veces al día, pero cierto género desaparecía al instante. Algunas personas prácticamente vaciaban en su carro el total de ciertos productos, por lo que más adelante se implantó, además de limitar el aforo de los establecimientos, el límite de unidades de un mismo artículo por cliente. Los frescos, los desinfectantes, la carne, los guantes desechables, los huevos, el papel higiénico, la harina y la levadura, era lo que más escaseaba.
Por último, recuerdo ciertos síntomas físicos que empezamos a sentir en esos días. Uno de mis hijos tuvo fiebre leve durante un par de días, trastornos gastrointestinales y tos seca, pero más bien parecía una infección de garganta que el COVID 19. Llamamos al teléfono habilitado por las autoridades ante casos sospechosos, pero tras muchos intentos sin conseguir que nos atendieran, ya que el servicio se colapsó, unido a la mejoría que experimentó, nos hizo desistir. El más pequeño presentó una erupción cutánea por la zona del hombro y espalda izquierda que nos recordaba a los brotes de otros virus que ya había pasado. Esas erupciones cambiaban de lugar de un día para otro. Aparecían y desaparecían. Se le desescamó la piel de las palmas de las manos. A los pocos días, todos los síntomas desaparecieron. Todos, niños y adultos, experimentamos picor intenso en ciertos puntos del cuerpo, especialmente en cara y cuero cabelludo. Eso también pasó. Evidentemente, no se permitía ir al médico y la atención inicial era telefónica, pero la línea seguía saturada.
Pude conseguir, gracias al favor de un amigo farmacéutico, un bote pequeño de hidrogel alcohólico. Más tarde, también me regalaron mascarillas faciales de confección casera, ya que era imposible conseguirlas en las farmacias. Empecé a utilizar estos elementos cada vez que salía de casa.
La compra la realizaba siempre yo. Esto, unido a que semanalmente debía ir un día a casa de mi madre para atenderla, ya que era dependiente, hacía que pudiera pisar la calle en algunos momentos. Puede que en uno de esas salidas contrajera la enfermedad. El viernes 31 de marzo me levanté con sensación de cansancio. Llevaba días con los ganglios inflamados. Fui a cuidar de mi madre y, al volver, tras cenar, noté algún escalofrío y comprobé que mi temperatura corporal era de 39,5 º. Como mi mujer ya estaba en la cama, ese día dormí en el sofá. A la mañana siguiente seguía con fiebre alta. Advertí a mi mujer de lo que me sucedía y me confiné en la habitación de matrimonio durante dieciocho días.
Los primeros tres días fueron los peores. Con fiebre que oscilaba entre los 39’5º y los 40º, sufrí temblores, escalofríos, dolor de articulaciones y, sobre todo, un dolor de cabeza intenso e incapacitante que apenas me dejaba dormir. No era capaz de leer, ni siquiera de ver la tele. También tenía tos seca y cierta presión en el pecho, pero sin que supusiera una dificultad extrema para respirar.
Tras enviar un mensaje mediante una web habilitada, el servicio de salud se puso en contacto conmigo. Les describí los síntomas y me dijeron que coincidían con los del COVID 19 pero sólo me harían una prueba de detección si necesitaba asistencia hospitalaria. Me recetaron paracetamol y seguí con mi confinamiento.
Durante los siguientes tres días, mejoré bastante. La temperatura se mantuvo entre los 37 y los 38º, algo mucho más llevadero. Seguía teniendo cierta dificultad para respirar, pero nada grave.
El séptimo día ya no tuve fiebre y tan solo me quedaba una leve dificultad de ahogo. Me di por curado y seguí con el confinamiento para respetar el protocolo y no poner en peligro a mi familia.
A partir de ahí, los días se confunden y, sin ayuda de un calendario, no sabría decir cuánto tiempo estuve realmente allí. Todos los días en el mismo lugar, con la misma rutina. Ocupé mi tiempo con el trabajo, ya que al octavo día le pedía a mi mujer un ordenador portátil para poder seguir haciendo mis tareas por donde las dejé. Tras el horario laboral, la lectura y alguna serie, me mantenían la mente ocupada, algo muy importante para no sentir esa profunda soledad. Unas dos mil setecientas páginas leí durante mi aislamiento. Una vez al día, veía a mi mujer y mis hijos. Yo me asomaba a la ventana de la habitación y ellos salían al balcón de la galería, ambos a más de dos metros de distancia de seguridad. Eran solo unos cinco minutos, pero lo necesitaba. La distancia social es dura. También disponía de un “walkie talkie”, conectado a otro que tenía mi mujer. Este era el principal medio de comunicación con el resto de la familia, pero no es muy adecuado para conversaciones fluidas. Resultaba más eficaz para indicaciones rápidas, como cuando mi mujer me comunicaba que me había dejado la bandeja con la comida a los pies de la puerta o cuando yo le informaba a ella que ya había terminado y podía recoger la bandeja vacía. Aquí quiero hacer una mención especial a mi mujer que, durante esos dieciocho días, tuvo que trabajar desde casa cumpliendo su jornada íntegra, ocuparse de la casa, de los niños y de mí, sin ayuda ninguna.
Como tenía tiempo para pensar, pensé que los síntomas no eran igual que los de la gripe. Lo sabía bien porque a principios de enero la contraje. La fiebre y los síntomas asociados a ésta eran iguales, solo que con la gripe me duraron solo dos días y no seis, como ahora. En esta ocasión no tenía esa angustia y falta de apetito tan característica de la gripe.
No todo era negativo. Posiblemente sea la etapa de mi vida en la que he llevado una mejor y más saludable rutina de sueño. Me acostaba todos los días a las 22:30h, me levantaba a las 7:15h y la sensación de descanso reparador era evidente.
El susto me lo llevé un día que desperté con sensación importante de falta de aire. Realmente no sabría decir qué día fue. Creo que el décimo. Esperé y resistí tres horas de angustioso ahogo, mientras intentaba relajarme para que la ansiedad no contribuyera a esa sensación. Finalmente, cuando estaba a punto de llamar al médico, empecé a notar alivio y poco a poco todo se fue calmando. Seguía sin respirar bien, pero me las podía apañar. Desde aquel momento fui mucho más prudente, fui consciente de que seguía enfermo y de que todo podía complicarse.
Los días pasaban y cada vez me encontraba mejor, incluso de la sensación leve de ahogo que, finalmente desapareció y solo quedaron algunos pinchazos esporádicos en el pecho al respirar hondo. Tras hablar con un médico, acordamos alargar el aislamiento durante siete días más como medida de prevención. Con la mejora y el paso de los días, fui necesitando más el contacto con mi familia. Algunas veces dejaba la puerta abierta para que mis hijos me hablaran y contaran cosas desde fuera, siempre tras ventilar la habitación y guardando las distancias. Dije que lo primero que haría el día que finalizara mi aislamiento sería asomarme por la ventana del salón, para ver la calle, ya que la ventana de mi habitación daba a un patio de luces. Eso hice el 19 de abril; salí de la habitación y me asomé.
Era agradable mirar por las ventanas. La calle prácticamente sin coches desde más de un mes, la actividad económica parada y las lluvias primaverales, hacían que el cielo se viera limpio y el ambiente despejado. La falta de ruidos dejaba oír a los pájaros. Mi calle da a una avenida con una importante intensidad de tráfico, por lo que la diferencia era más que notable. A veces nos entreteníamos viendo animales que, ante la ausencia de humanos, recuperaban el espacio de la calle, como ardillas o los pavos reales del Parque Derramador. Calles limpias y tranquilas.
Todos los días a las ocho de la tarde, desde el inicio del confinamiento, salíamos a la ventana a aplaudir en apoyo a los sanitarios, los dependientes de comercios de alimentación, personal de limpieza y cuerpos de seguridad, por su labor en la crisis. Eran los que se estaban exponiendo a la enfermedad para que los servicios esenciales siguieran funcionando. Era un momento emotivo, ya que todos los vecinos secundaban dicho aplauso e incluso, alguno ponía música. El momento también servía para romper un poco esta nueva rutina.
Y así pasaban los días, teletrabajando, haciendo ejercicio físico en casa, siendo los profesores de nuestros hijos… incluso siendo los padres de nuestros hijos… hasta que llegaron las fases de desconfinamiento progresivos.
El primer día que se nos permitió salir a la calle, no pudimos hacerlo todos juntos. Sólo podía acompañar un adulto a los menores y así durante 14 días. Claro está que es imposible controlar a toda la población y muchas personas se saltaron sistemáticamente las normas, algunos por una mala interpretación de las indicaciones y otros a conciencia. Muchos ciudadanos, especialmente adolescentes, organizaron y asistieron a fiestas “clandestinas”, dejando patente el egoísmo y la falta de empatía de algunos ciudadanos.
Así fuimos avanzando en las diferentes fases de desconfinamiento hasta alcanzar lo que denominamos la “nueva normalidad”. Fuimos recuperando el espacio de la calle y un ritmo de vida cada vez más parecido al normal, es decir, con mayor libertad de movimiento, reunión y desplazamiento, pero también con más obligaciones y estrés. Las vías se volvieron a llenar de vehículos y ruido y nos fuimos preparando para el problema que se nos echaba encima: la crisis económica causada por las medidas de contención del COVID 19.
Las noticias informaban a diario del descenso de contagios y muertes, tendencia que a las pocas semanas de alcanzar la “nueva normalidad” fue cambiando. Empezaron los “rebrotes”. La alarma sonó nuevamente en China, con la aparición de nuevos focos de infectados. Ocurría lo mismo en Italia, Alemania, Israel… y, como no, en España. Mientras que, en los países del continente americano, la India, Rusia o Brasil, la pandemia se extendía sin freno, en los países que primero la sufrieron, los rebrotes de contagios se daban cada vez con más frecuencia. Con ese panorama nos enfrentamos a una época vacacional peligrosa e incierta.
Doy por finalizada aquí esta crónica con la sensación de que esto no ha acabado y que, a partir de septiembre, el COVID 19 tendrá mucho que decir. Las noticias no auguran nada bueno: los cálculos de la caída económica se calculan teniendo en cuenta un nuevo rebrote a nivel nacional, en algunas zonas de España, los servicios sanitarios luchan por atender a los nuevos contagiados al límite de la saturación del sistema, llegan noticias de China en las que explican que han aparecido nuevos contagiados de una cepa mutada del virus más agresiva, se ha descubierto que la inmunidad de aquellos que ya han pasado la enfermedad es más débil de lo que se pensaba y muchos, incluso, han perdido los anticuerpos,… La solución definitiva no llegará hasta disponer de un tratamiento eficaz o una vacuna y para eso, aún faltan unos cuantos meses. Pese a la obligatoriedad de llevar mascarillas en espacios públicos y de mantener una distancia social, cada día son más los que hacen caso omiso. Confío y deseo no tener que retomar esta crónica del confinamiento que aquí termino.